
* Basado en hechos reales, cuando en el invierno de 1972 las Fuerzas Armadas la emprenden contra los últimos focos dispersos del MLN- Tupamaros radicados en el interior del país
Se despertó ensopado y de canto, como la mañana anterior, con el rumor de los truenos prefigurando más del mismo temporal. Por la puerta entreabierta de la tapera se colaba un chiflete densamente gélido, que envolvía su cuerpo y el de los demás y se escapaba por entre las chapas que habían acomodado en las ventanas vacías para amortiguar los embates del frío. El problema era el agua incesante, que tras dos días de intensas lluvias se colaba por las aberturas, las innumerables grietas, y por un amplio sector del techo del rancho -enclenque y quejumbrosa estructura- que venía sirviéndoles de refugio y los tenía a los siete ovillados contra la pared opuesta a ese agujero que fue un manantial de agua y relámpagos durante toda aquella noche y la anterior. Tras la pared y a sus espaldas, entre las mochilas, bolsas, herramientas y las armas, el poderoso torrente del río Queguay arrullaba el sueño de quienes conseguían -en interrumpidos instantes de eternidad- dejarse llevar por el agotamiento y dormir a pesar de todo.
Las seis y treinta y cinco. Pasó la yema helada de sus dedos por la esfera del reloj. Mientras estiraba las piernas y se sacaba las garrapatas que subían por la pantorrilla en religiosa procesión, escuchaba el ulular del viento entre las serpientes ramas de los sauces y los espinillos del monte. Se puso de pie. Miró fijamente aquella masa de cuerpos sucios, hacinados, tendidos en el suelo como bultos, las cabezas cubiertas con buzos, las manos entre las piernas arrolladas. Ahí estaba Helena, con su cuerpo esbelto y fibroso en pellejo y hueso, con sus dorados bucles en deforme mata que sobresalía entre la lana puesta a modo de almohada y pasamontañas, siempre hermosa, siempre compañera.
Sintió frío y una lágrima amarga se le escapó del ojo. Debajo de aquel llanto a medio contener, hundida bien abajo, tras párpados y lóbulos oculares, más allá de las glándulas, los tejidos y la sangre, estaba su propia materia, su propia pena por sí mismo pujando por escapar bien lejos de aquella choza medio derruida, de aquella cacería infernal en la que ellos eran la presa absurda. Sabía que, con el mismo esfuerzo con que abrió los ojos a ese día que auguraba más tempestad e inmovilismo, tendría que enfrentar, cuando escampara, la fatigante tarea de seguir adelante con aquel grupo de hombres y mujeres extenuados, hambrientos, andrajosos, evitando ser vistos, caminando por las noches y escondiéndose en los montes durante el día, bordeando el Queguay hacia adentro, con rumbo a Tacuarembó. Sintió náuseas, un leve estado de irrealidad y de pánico que el cuerpo somatizó en creciente asfixia. Con la mano izquierda tomó un trozo de carbón húmedo del suelo, y sintiendo ya que su integridad se quebraba, se hundía para siempre en la irremediable vorágine de la angustia y el llanto, rayó en la chapa a trazo grueso: patria o muerte. Y si bien contuvo la lágrima, no cesó la angustia y continuó ese horrible malestar.
Ya entrado el mediodía, con el cielo ennegrecido, totalmente encapotado, el grupo había tomado la decisión -en pequeña pero solemne asamblea- de seguir bordeando la orilla sur del río. Desabastecidos de alimentos e imposibilitados de caminar, sólo lograrían reponerse del debilitamiento físico y anímico siguiendo la marcha y cazando, si es que encontraban algún animal que matar. Él acompañó la decisión sin compromisos con el tiempo o el espacio. Por el contrario, bien dispuesto a morir en esa lógica onírica en que había transformado su propia experiencia vital, encarando de buenas a primeras esa aventura en la que ya no importaban los menoscabos del cuerpo y las privaciones físicas, y en la que solo restaba sobrevivir, actuando casi por inercia, como un cuerpo de siete cabezas y catorce pies que obraban mancomunados, caminando por el mismo rumbo y hacia el mismo objetivo, más allá de privaciones y orgánicos desgastes.
Hacía seis días que él había escapado sólo de Paysandú, un hervidero de milicos, huyendo con armas y bagajes rumbo a la tatucera del San Francisco, ubicada (es un decir) en algún lugar entre la Ruta 3 y el río Uruguay. Al llegar allí, y luego de buscar por horas, confundido entre chircas y matorrales que se parecían pero no eran, se encontró -además de a Helena- un panorama desolador. Diecinueve almas escondidas bajo tierra; diecinueve cabezas balanceantes, nerviosas, alumbradas con una tenue luz de linterna, y muchas, demasiadas armas apuntándole, en un hueco concebido para albergar a cuatro o cinco personas a lo sumo. Unas cuantas personas llenas de incertidumbre, que aún reían, que hacían preguntas y daban medias respuestas y preguntaban de vuelta. Todas llevaban en sus bolsillos las veinticinco respuestas radicales para transformar el mundo, pero ninguna tenía la solución para este entuerto en el que estaban metidos. No había demasiado tiempo. Muchos de los que habían caído en Paysandú conocían el paradero del escondrijo, y tormentos mediante, alguno terminaría por cantar. Esa era la lógica. Había que salir de ahí, y allí mismo se hizo presente la naturaleza más compleja y profunda del hombre: la confrontación entre el yo y el ellos, el egoísmo y la frustración, ambas gravitando embriagadoras en torno a una linterna llena de miedos.
El grupo armado decidió salir caminando sin rumbo fijo. Atravesó medio a gatas y a campo traviesa la ruta tres plagada de retenes, jeeps y camiones militares, y tras deliberar a lo loco, a medio consenso, tomó el rumbo del Queguay a la luz de un cuarto de luna surcada por nubes en filigranas. La marcha fue interrumpida varias veces por el haz intermitente de algún helicóptero, más o menos distante, que los obligaba a zambullirse monte adentro, aguardando sigilosos a que pasara el susto. Pero el susto dio paso a la tragedia, cuando a las cuatro de la mañana y luego de siete horas de caminata, se le comunicó a Julián Vergara (vanguardia en la marcha y en el buen humor del grupo) que se detuviera, que era momento de hacer una pausa para el descanso. Julián se dio vuelta para encarar al grupo con una sonrisa en los labios, dispuesto a bromear mientras apoyaba el Winchester 44 en el suelo, y cayó herido de muerte por su propia arma traicionera que lo fusiló por la ingle y le atravesó el corazón. Julián murió en el absurdo. Nadie del grupo creía en Dios, nadie creía en la existencia del Diablo, pero el Queguay había puesto en duda las creencias y convicciones de los más convencidos. Mientras unos cavaban la fosa con lo que podían, el amanecer se comía lentamente a la mortal sombra nocturna. Los insectos no zumbaron y los pájaros parecieron mudos, ni siquiera la brisa meció la más leve hoja durante aquella jornada. Desde el fondo del monte, un llanto sobrenatural brotó de la espesura y se mantuvo sosteniendo al sol en su recorrido, durante todo el día. Al caer la tarde, la moral de aquellos hombres y mujeres era solo una palabra hueca y colectiva que caminó toda la noche junto a ellos siguiendo el rumbo del arroyo, que pasó de largo por el Mburicuyapí y acampó en el Bacacuá, desplomándose fatalmente en la costa sur del Queguay. Había llegado el momento de separarse.
La pinza venía cerrándose desde Colonia, desde Mercedes y Paysandú, y allí estaban ellos, un grupo dividido entre quienes entendían más prudente pasarse a la orilla norte del arroyo, o intentar volver a Montevideo, o escapar con rumbo a Salto. Al igual que Helena, él entendía que lo mejor era seguir rumbo a Tacuarembó, bordeando el arroyo y el monte hasta que aflojara el cerco. Junto a ellos, cinco voluntades más. Entre los truenos y los destellos de un cielo adverso, los saludos y las palabras de buenaventura, tres grupos se abrieron tomando rumbos distintos, todos a medio convencer de que lo que hacían era lo correcto. No hubo certezas aquella noche de abrazos, estruendos y relámpagos. Ya no las habría más, la tormenta se cernía sobre sus cabezas, definitivamente.
Luego vino la tapera y el temporal que duró dos días. Al amanecer del tercer día, eran pocos los que tenían fuerzas para retomar la caminata. Debilitados, con fiebres y diarreas, con poca esperanza de sobrevivir, la iniciativa corría ahora por cuenta de quienes habían tomado la decisión de bordear el río rumbo a Tacuarembó. Él entendió que la única manera de lograrlo sería aprovechar aquel día, que despuntaba algo más claro. Mientras el resto improvisaba un campamento allí mismo, él buscaría algo para comer además de yuyos, hongos y raíces, que se habían transformado en la dieta de rigor. Decidido, emprendió la marcha sólo, abriéndose paso desde el monte al descampado, entre las espinas de cruz y los altos ramales, cuando escuchó el ruido de los motores, cielo arriba. Trató de distinguir el helicóptero mientras volvía sobre sus pasos con rumbo al campamento, pero la tupida maraña recortaba su ángulo de visión.
Cuando alguien del campamento vio que era un helicóptero militar artillado y los habían descubierto, empezaron los disparos, balas silbando de arriba abajo y de abajo a arriba. Mientras corría entre tropiezos hacia el campamento vio como el aparato caía en picada sobre el grupo para cobrar altura y volver a repetir la maniobra, sin dejar nunca de disparar. Pensó en la suerte de Helena y sintió más de la misma asfixia, inmediatamente aparecieron los jeeps y los camiones, cercándolos a todos, que dispersos y desbandados en el monte, nunca podrían con las crecidas y turbulentas aguas del Queguay.
Ya sin capacidad de reacción, pasmado ante la emboscada, sintió una ráfaga acercándose y el picor en el costado del cuerpo; de inmediato el humo, el piso, el cielo, Helena, la cálida humedad de la sangre cubriendo su camisa. En aquellos instantes, con el cuerpo tumbado, con la herida ardiendo mientras yacía brutalmente en un monte del Queguay, como animal recién cazado, entendió por fin que en la naturaleza del hombre está el que la confrontación de sí mismo con la existencia tenga que pasar, necesariamente, por la batalla con los miedos que la niegan. Comprendió que su destino no era la muerte cuando al borde de la asfixia y con la súbita percepción de un mañana aún por cumplir, logró inclinarse un poco más sobre el costado herido y con la mano ensangrentada, temblorosa, garabateó en la mochila con la yema de su índice: venceremos. Y al fin pudo respirar en paz.
Federico Leicht
postaporteñ@_______________________________________

































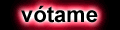
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado